Al caer las tardes, Buenos Aires se impregna de una melancolía bucólica que, gradualmente, con la noche, se acentúa en pesadumbre*. Buenos Aires no tiene noche, sino la que le llega desde la inmensa pampa. Parece penetrarlo desde los barrios suburbanos, a través de las calles interminables, semejante al sueño que comienza en las extremidades de los miembros cansados. Esa noche de los campos, taciturna, concentrada, lóbrega. Las luces y los ruidos del centro no son parte integrante de esa apacible noche campesina, sino espasmos para romperla y desbaratarla. Así es que se quiebra en los faroles, en las vidrieras, en los letreros luminosos; pero queda apretujada e intacta en el resto que se propaga al infinito.
Buenos Aires no tiene vida nocturna; quedan vigilando su sueño de burguesa impecable los cabarets y los cafés que destacan, por contraste, el sueño de lo restante. Son los sueños, de apetitos reprimidos, de ese sueño inmenso. La gente se recoge temprano y apenas hace visitas de noche. Cada hogar recobra su hermético aislamiento, y mediante tal quietud zodiacal, la gran aldea se recupera del engañoso tráfago del día. A las diez, la noche penetra en las casas y ofrece descanso material al cuerpo y al alma. Reposo monacal para seres que tienen pocos pecados intelectuales y morales; reposo purificador que la Divinidad ha de recibir como los antiguos rezos de esas horas. De noche se advierte que Buenos Aires es una ciudad virtuosa y que su maldad es la mínima que la vida impone a cualquiera que vive, sin las complicaciones del intelecto. El santo sueño del animal cansado; sueño del cemento, de la tirantería de hierro y de la conciencia sin reproches.
Los cafés recogen las almas pecadoras; esos cafés que ahora tienen salón de baile, formado en un espacio superfluo, con la pequeña orquesta que ejecuta el tango, la música del sueño. Quieren lanzarse a una aventura que les avergüenza; allí las mujeres sin empleo comienzan su vía crucis y ensayan la profesión de libertinas.
El cabaret es un café de mayor fuste. Es un salón donde las personas tienen el temor de que se las conozca. Parecen estar cohibidas porque todo el mundo pudiera saber que están allí.
Se bebe y se baila, como se podría hacer otra cosa; porque al cabaret se va a bailar y a beber. Las mujeres cumplen una tarea que no las divierte; se ganan su pan bailando y bebiendo. No tienen hombres que las mantengan y la vida es ruda, sobre todo si hay hijos que sostener. No tienen por qué estar alegres. Los hombres tampoco se divierten; simplemente van a divertirse. Y como se va a eso, todo tiene un aspecto de indiferencia, de cosas compradas y vendidas. Faltan las mujeres con vocación de cortesanas: la que gusta de gustar y goza como un sexo al contacto con la vida. Las palabras y las risas emergen de la superficie de sus seres que han errado el camino. Ninguna de ellas ha olvidado sus muñecas ni renunciado a la esperanza de un hogar feliz. Incitan a la virtud y casi siempre el joven incauto termina por preguntarles algo impertinente acerca de su vida privada, de los pormenores de su desliz. La letra del tango gira en torno a esos temas crueles y cursis. Es lo que sugieren al vérselas trabajar de bailarinas, ganándose el pan como vampiresas.
Tampoco el joven se entrega íntegro a tales diversiones. Se piensa que para él tiene la sala algo de hogar, o del lupanar, o que superpone estos dos mundos y le resulta del equívoco una impresión desagradable. Cierto respeto, cierta frialdad, cierta repugnancia psicológica que no puede disimular, dan al espectador la sospecha de que baila con la hermana. Son seres desconocidos y no parece que encontraran placer en estar juntos. Y, sin embargo, no hay que creer que se propongan embellecer el ambiente y dar castidad a la comedia. Amor, compasión, pudor, están sustituidos por la incapacidad de aceptar con valentía esa realidad como lo que es.
Algunos se emborrachan y caen en el otro extremo de lo taciturno; se vuelven molestos o agresivos. No es posible estar alegre sin demostrar que se es valiente, que se ocupa un alto cargo y que eso es lo cierto y la borrachera un accidente. Puede no promoverse ningún escándalo, tener el protagonista suficiente dominio de sí como para tragárselo; pero es un hombre hostil, peligroso: un hombre que está fuera de la fiesta y que no fue penetrado por ella.
Por eso el cabaret es triste. Aun el que allí está alegre, denota una alegría de cabaret. Carece del hábito de entregarse, de tirarse a la vida como al agua; tiene el pudor del que nunca se desnuda frente a otros, y no sabe nadar mar adentro.
Las mujeres, por su parte, comprenden cuál es su obligación y no olvidan que están alquiladas para esa comedia apenas licenciosa. Saben que el amor, que es lo serio, no tiene nada que ver con ese simulacro de la crápula. El amor no es para ellas, ni para ellos. El sexo no tiene complicados problemas fuera de lo que ya está convenido tácitamente por una razón de lugar. Uno y otro son reductos autónomos, que no tienen ninguna relación recóndita con el baile.
En las casas se ha guarecido la virtud doméstica y en las calles queda, a deshora, el hombre desvelado. La mujer que transita del brazo de alguien, el marido, el padre, el amante, recibe en plena faz el desafío de ese hombre de la noche. La noche es la hora de las sociedades secretas y cada transeúnte se comporta como un afiliado a esa secta de los que no se acuestan a las diez. Por eso es que en cada varón que se tropieza esa mujer que va del brazo de un hombre, percibe el ímpetu, dominado con grandes esfuerzos, de una palabrota o de un roce intencional. No es que sea ese transeúnte un fauno o miembro del hampa, sino que no puede dejar de demostrar que por lo menos es tan hombre como el marido o el amante. Cree que no puede pasar en silencio o con respeto sin renunciar a un derecho que le asiste, el de un condominio de la mujer.
Las calles de Buenos Aires son hostiles, porque la noche de la ciudad es la noche del campo invadiéndola y las cosas toman el aspecto de la tiniebla sin amparo. Las mujeres honestas que se recogen temprano indican que las que quedan fuera de sus casas no lo son. Las puertas abiertas proclaman la castidad de las puertas cerradas. Los hombres, si salen, dejan en sus casas a las esposas y se juntan a las queridas. Y las queridas, cree el hombre de la noche, son un poco de todos.
Hay también en el transeúnte, un alma silvestre que se estimula en esa noche de billones de años más que la primera casa de la ciudad, y que ha venido, poco a poco, dando forma a la vida nocturna. Para evitar toda responsabilidad, si se excede, puede fingir que ha bebido de más, o que está contento. Dos cosas fáciles de excusar.
El tango, la música nocturna, entristece estos lugares de diversión, porque trae en su ritmo reminiscencias del pasado abyecto y las voces sofocadas de la vida rehusada. Nació después de la jomada del negro arrancado de su tierra y metido en las plantaciones de tabaco, azúcar y café. Encierra en sus cadencias la esclavitud y la voluntad de hundir en la carne la propia fatiga hasta convertirla en placer.
* Fragmento de Radiografía de la pampa.
Consultar parte I de La trilogía porteña de Ezequiel Martínez Estrada: la calle Florida
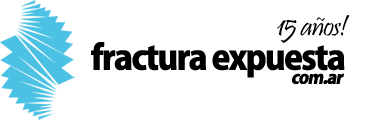












0 Opiniones