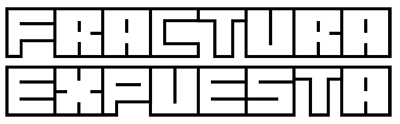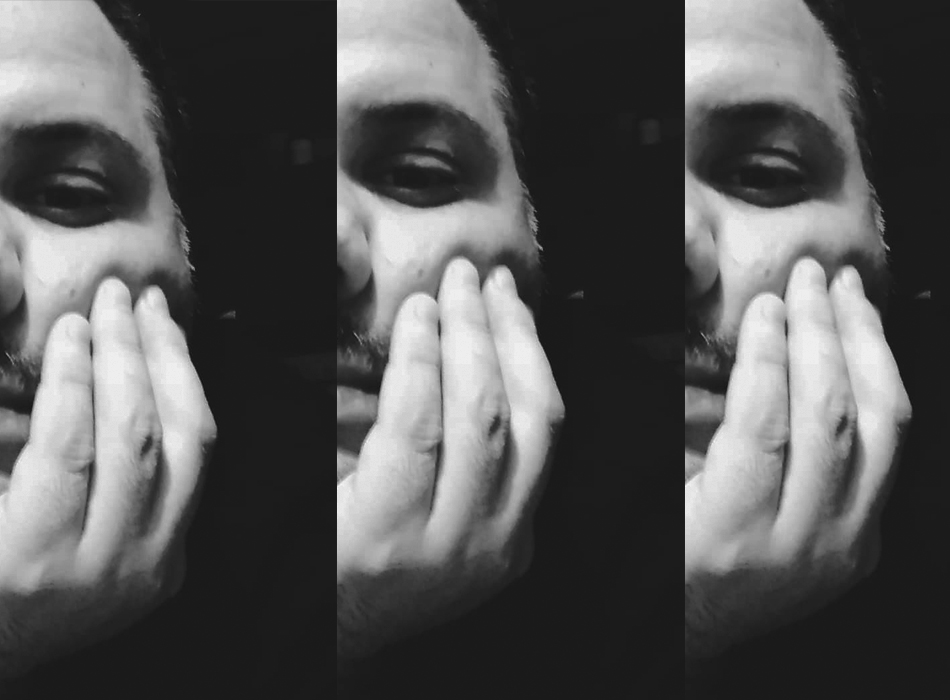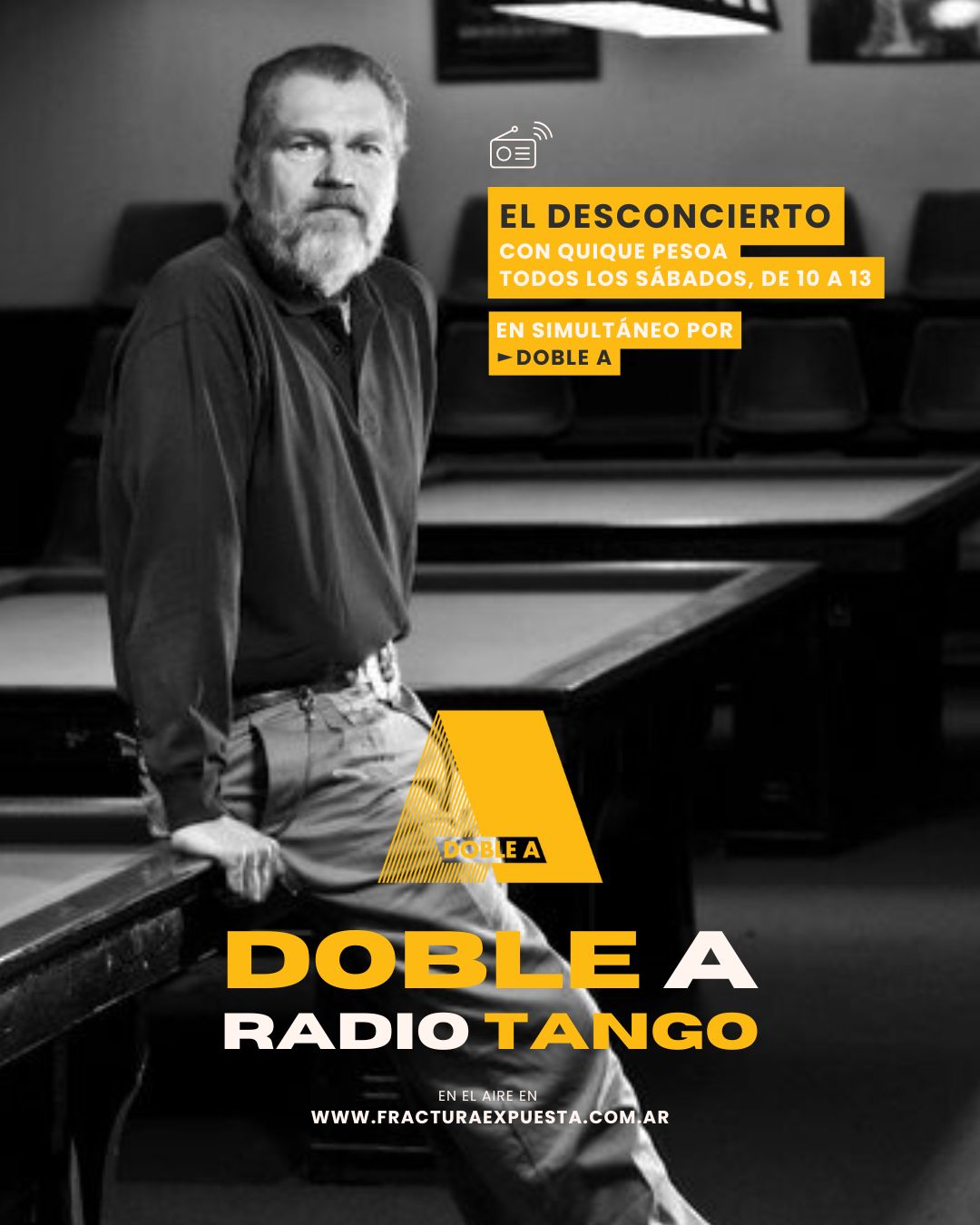La escritura de José Arenas es multidimensional. Novelas, ensayos, poesía, letras, crónicas y reseñas son parte de un universo narrativo atravesado por diversas capas. Se puede decir que los temas también corren por ese carril.
No obstante, en esa multiplicidad hay un elemento que persiste. Ese elemento -primordial, transversal en él- es el tango. Desde sus escrituras iniciales, José modula en frecuencia de tango. ¿Será así siempre? Quién sabe. En lo inmediato, hay un nuevo capítulo de esa unión.
Su nuevo libro es La otra orilla, antología comentada de la lírica del tango uruguayo (1927-2020), un notable estudio acerca de la narrativa del tango en Uruguay encarado por una exploración que no solo examina los aspectos formales de las obras sino que ofrece una visión acerca de cómo el tango, al fin y al cabo, intenta darse un modo de sutura para la herida abierta del hombre y su circunstancia. En ese intento que es el riesgo de la vida, Arenas encuentra rituales, ceremonias, pensamientos y quimeras “para aguantar el dolor” de esa herida. Una herida que siempre está abierta como signo de la corriente eléctrica del hombre. Estamos vivos porque no nos hemos curado, o electrocutado del todo.
“La poesía pura es dañina, es malsana. Es lo más hermoso del mundo. Pero no sana nada”, dirá Arenas en charla con Fractura Expuesta. Una conversación en la que el autor revaloriza la obra de las plumas tangueras del Uruguay, remarca la idea de la “tanguez”, habla de Montevideo como un “territorio desolador” y apuesta por el “dolor magistral del tango”.

En el libro hay un abordaje que se involucra de lleno con las líricas del tango uruguayo ¿la antología te permitió trazar algún diagnóstico de conjunto de todo ese cuerpo de música y poesía?
En principio, lo que me permitió ver respecto a la lírica del tango oriental fue que no era tan escasa como pensaba. Claro, si la comparo con la producción del tango argentino, es muy breve. Pero las letras de tango uruguayo no son tan pocas ni tan malas, prejuicio que tenía en un principio y que fui disipando. Como siempre ocurre, han alcanzado enorme popularidad las letras más básicas y más pobres, así como las melodías más lavadas. Si bien el tango uruguayo hizo aportes invalorables al género desde obras particulares como con “La puñalada”, “Desde el alma”, “Mi vieja viola”, la verdad es que los tangos uruguayos que se han colado en la masividad no han sido los más agraciados. “Hasta siempre amor” fue un mega éxito pero tapó el nombre de Federico Silva, el autor de la letra, que compuso unas obras de gigantesca valía. Entrando en los autores uruguayos pude encontrar, sacando lo más mentado, obras realmente valiosas y otras de enorme curiosidad. Reencontré autores que a veces se olvidan como orientales: José Rótulo, Froilán Aguilar, Juan Carlos Patrón, el mismo Horacio Ferrer. Fui hacia lo hondo.
“Quizá ese sea el verdadero valor montevideano, un aire de tango. Lo nacido en Montevideo tiene colores de tango”.
Aparecen otros autores que no estarían, al menos inicialmente, incluidos en la etiqueta de tango.
Es otra cosa de la que me di cuenta en el proceso de la antología. En Uruguay hemos cosechado mucho más la “tanguez”, ese aire musical y poético de las canciones ciudadanas que no son estrictamente tango pero que andan cerca de tal expresión. Decidí que allí también estaba la lírica de nuestro género, en Jorge Bonaldi, Daniel Amaro, Jaime Roos, Mauricio Rosencof, Ignacio Suárez. Quizá ese sea el verdadero valor montevideano, un aire de tango. Lo nacido en Montevideo tiene colores de tango. Es como una maldición. No se puede huir del tango. A su vez, creo que se rescatan autores que estaban injustamente olvidados.
Pareciera que los tangos reunidos en el libro se encuentran en un punto… En aquello que se transforma, en lo que revive, en lo que muere o ya no existe, en lo que se resiste a la idea de cierto progreso brutal ¿es ese el eje nodal del tango, su motivo, o su voz puede ser una voz más amplia que cante a todo el espectro de la condición humana?
Creo que el tango en general siempre le está cantando a lo mismo, que es eso que aqueja al ser humano. Me gusta decir, exagerando y compadreando, que la canción de ética trascendente del siglo XX nació en el Río de la Plata y fue el tango. Y si nos fijamos, el ser humano siempre está preocupado por eso. Lo que se va, lo que perdió, lo que vendrá, lo que ya no tiene, lo que ya no será. La muerte, en definitiva, ya sea metafórica o real. Los tópicos de la literatura medieval española no han cambiado porque las preocupaciones de fondo del ser humano no han cambiado. Quizá se han ido trastocando en cosas como la guita, el hambre, la opresión, pero detrás de esas cuestiones, está la muerte. De eso hablan estos tangos porque de eso habla el tango, aun cuando hable de amor consolidado o de aventuras carnavaleras, al idilio de la noche le sigue la incertidumbre del día, al amor romántico lo acecha el fin. No niego que mis lecturas vayan siempre por ahí y eso quizá contamine un poco lo que después pueda escucharse en cada tema, pero lo mío no es determinante. Como crítico no explico lo que nos quiso decir el autor sino lo que yo leo. Propongo que el texto resiste una lectura desde tal o cual lugar. En particular, ahora que lo pienso, el tango uruguayo puede tender a lo pesimista. Si una de nuestras novelas fundacionales es El pozo, de Juan Carlos Onetti, es porque los uruguayos estamos en el fondo del aljibe, a lo oscuro.

¿Hay un modo de sentir distintivo del tango uruguayo en función del tango de la orilla argentina?
Bueno, en particular lo he observado respecto a un tópico específico que es la ciudad. Buenos Aires y sus signos son casi omnipresentes en las letras argentinas de tango. Podríamos nombrar treinta tangos de memoria y serían solo unos pocos. En cambio, el tango uruguayo se ha ocupado mucho menos de eso.
¿Por qué?
No sé bien por qué. Pienso que Montevideo ha sido territorio del carnaval y de las canciones carnavaleras. Por otro lado, a partir de los años 60′, con obvias excepciones, los tangos de Eladia, Negro, Tavera, Ferrer, Castaña, Novarro, le han cantado con amor y fascinación a Buenos Aires. Ahí están “Por qué amo a Buenos Aires”, de Eladia, “Mi mundo es mi ciudad”, de Tavera, “Cantata a Buenos Aires”, de Chico Novarro y tantos más. Pero Montevideo, la mayoría de las veces es un territorio desolador en las letras uruguayas, salvo en las festivas del carnaval, como ya mencioné. Claro que para la fiesta de Momo, Montevideo es territorio de promesas y amores. Para el tango y las tangueces, la ciudad es ciudad de soledad, lucha, desazón. Pienso en “A la ciudad de Montevideo”, de Daniel Amaro, donde nacer aquí es como un sino trágico, o “Tristecitas montevideanas” de Jorge Bonaldi, donde las calles son grises, terrenos para los árboles cadavéricos. Incluso en las canciones del rock uruguayo es gris Montevideo. Puede verse en “Mincho Bar” o “Llueve en Montevideo”. Si lo comparamos con “Buenos Aires”, de Fito Páez, se da la misma relación que en las letras de tango. Es muy interesante.
¿Qué propone el disco que acompaña al libro?
La idea del disco es doble. Primero ser una ilustración de algunos de los tangos que están en el libro y que, o bien no están en redes o son difíciles de encontrar. Por otro lado, rescatar versiones que no están o no estaban en circulación desde hacía mucho tiempo o no lo estuvieron nunca porque son material que voy recopilando como un chiflado.
“El tango nos da un momento íntimo de placer y belleza, pero no cura”
¿Y qué encontraste en esa búsqueda y hallazgo?
Hay una versión de “Los boliches” que grabó en vivo Gustavo Nocetti con la guitarra de Mario Núñez, lo mismo que “Esquina gris al sur” cantada por Adriana Lapalma. Esas tomas se hicieron de un espectáculo que hacían juntos. Por magia de Marcelo Trías -investigador y músico- llegaron a mis manos. Después, hay dos grabaciones de temas cantados por Aníbal Oberlín que también era un gran cantante y nunca más se editaron sus discos. Y creo que el broche de oro es un estreno, “Otra luna y otro abril”, un tango de Hugo Di Yorio, que le escuché cantar a Gabriela Morgare hace más de diez años acompañada por Horacio Di Yorio en piano, el hijo de Hugo. Ese tango me encantó y siempre la anduve persiguiendo a Gabriela para que me cantara de a pedacitos. Cuando salió la posibilidad de hacer este libro les propuse grabarlo y les encantó la idea. El CD ya es medio obsoleto dicen. Pero a mí me gusta. Igual va a estar en plataformas.
¿Qué forma de sutura busca el tango para “la herida abierta del mundo”?
Me parece que ninguna. Creo que el tango es ese trago de poético, hermoso, venenoso whisky que se toma un malevo para aguantar el dolor de una herida, para ahogar un amor roto. No se puede curar nada con una música que es poesía pura. La poesía pura es dañina, es malsana. Es lo más hermoso del mundo. Pero no sana nada. Nos da un momento íntimo de placer y belleza, pero no cura. Me parece bien que no cure porque en algo tenemos que conservar el riesgo en esta sociedad de asepsia. El tango todavía debería ser algo para matar o morir. Aunque no sea más que un dolor magistral, pero que conserve su mística de cuchillo. Lo hermoso es de temer.