Es el baile de la cadera a los pies*. De la cintura a la cabeza, el cuerpo no baila; está rígido, como si las piernas, despiertas, llevaran dos cuerpos dormidos en un abrazo. Su mérito, como el del matrimonio está en lo cotidiano, en lo usual sin sobresaltos.
Baile sin expresión, monótono, con el ritmo estilizado del ayuntamiento. No tiene, a diferencia de las demás danzas, un significado que hable a los sentidos, con su lenguaje plástico, tan sugestivo, o que suscite movimientos afines en el espíritu del espectador, por la alegría, el entusiasmo, la admiración o el deseo. Es un baile sin alma, para autómatas, para personas que han renunciado a las complicaciones de la vida mental y se acogen al nirvana. Es deslizarse. Baile del pesimismo, de la pena de todos los miembros; baile de las grandes llanuras siempre iguales y de una raza agobiada, subyugada, que las anda sin un fin, sin un destino, en la eternidad de su presente que se repite. La melancolía proviene de esa repetición, del contraste que resulta de ver dos cuerpos organizados para los movimientos libres sometidos a la fatídica marcha mecánica del animal mayor. Pena que da el ver a los caballos jóvenes en el malacate.
Anteriormente, cuando sólo se lo cultivaba en el suburbio y por tanto, no había experimentado la alisadura, el planchado de la urbe, tuvo algunas figuras en que el bailarín lucía algo de su habilidad; en que ponía algo que iba improvisando. El movimiento de la pierna y de la cadera, algún taconeo, corridas de costado, cortes, quebradas, medias lunas y ese ardid con que el muslo de la mujer, sutilmente engañada, pegaba en toda su longitud con el del hombre, firme, rígido.
Por entonces tenía su prestigio en las casas de lenocinio. Era música solamente; una música lasciva que llevaba implícita la letra que aparecería años después, cuando la masa popular que lo gustaba hubiera formado su poeta. Oíanse los acordes a la noche, en las afueras de los pueblos, escapando como vaho, del lupanar, por las celosías siempre cerradas; e iba a perderse en el campo o a destrozarse en las calles desiertas. Llevaba un hálito tibio de pecado, resonancias de un mundo prohibido, de extramuros. Después echó a rodar calles en el organito del pordiosero, para adquirir ciudadanía. Se infiltraba clandestinamente en un mundo que le negaba acceso. Así, a semejanza de la tragedia en la carreta, llegó a las ciudades hasta que entró victoriosamente en los salones y en los hogares, bajo disfraz. Venía del suburbio, y al suburbio llegaba del prostíbulo, donde vivió su vida natural en toda la gloria de sus filigranas; donde las síncopas significaban algo infame; donde las notas, prolongadas en las gargantas del órgano, estremecían un desfallecimiento erótico. Diluíase en la atmósfera con el perfume barato, el calor de las carnes fatigadas y las evaporaciones del alcohol.

Juarez Machado, The last tango.
En el baile de «candil», untuoso, lúbrico, bailado con la ornamentación de cortes, corridas y quebradas, ponía en el ambiente familiar cierto interés de «clandestino». Todo eso era lo que le daba personería, carácter propio, y se perdió; pero en cambio apareció el verso para recoger, como el drama satírico tras la tragedia, el elemento fálico, ritual. Aun hoy la letra dice bien claro de su estirpe. En ella está la mujer de mala vida; se habla de la canallada, del adulterio, de la fuga, del concubinato, de la prostitución sentimental; del canfinflero que plañe. La joven más pura tiene en su atril ese harapo que antes fue vestido de un cuerpo venal. La boca inocente canta ese lamento de la mujer infame y no la redime, aunque ignore lo que expresa su palabra. Suena en su voz la humillación de la mujer.
Pero ahora es cuando el tango ha logrado su cabal expresión: la falta de expresión. Lento, con los pies arrastrados, con el andar del buey que pace. Parecería que la sensualidad le ha quitado la gracia de los movimientos; tiene la seriedad del ser humano cuando procrea. El tango ha fijado esa seriedad de la cópula, porque parece engendrar sin placer. En ese sentido es el baile ulterior a todos los demás, el baile que consuma; como los otros son los bailes premonitorios. Todo él es de la cintura para abajo, del dominio del alma vegetativa. En algún momento una pierna queda fija y la otra simula el paso hacia adelante y atrás. Es un instante en que la pareja queda dudando, como la vaca contempla a uno y otro lado, o hacia atrás, suspensas sus elementales facultades de pensar y de querer. Y de allí el tango prosigue otra vez lo mismo, lento, cansado, su propia marcha.
Así está estilizado, reducido a la simplicidad del treno, que consiste en modular una sola nota que se afina o engruesa bajo la presión de un dedo deslizado en una cuerda. Tiene algo del quejido apagado y angustioso del espasmo. No busquemos música ni danza; aquí son dos simulacros. No tiene las alternativas, la excitación por el movimiento gimnástico de otros bailes; no excita por el contacto casual de los cuerpos. Son cuerpos unidos, que están, como en el acoplamiento de los insectos, fijos, adheridos. Pero las carnes así unidas, se embotan en su enardecimiento después de algunos compases; no hay roce, no hay rubor, no hay lo inesperado en el contacto. Es el contacto convenido, pactado de antemano, en la convención del tango. No es lo que precede a la posesión con resistencias, con dudas y reticencias; es lo que precede a la posesión concertada y pagada, con la seguridad de un acto legal. Más bien que el noviazgo es el concubinato que no violenta las normas sociales.
No tiene ninguna de las exquisiteces que están implícitas en la estructura de otras danzas, con su cortesía. No son hombre y mujer, según se destacaban en las danzas antiguas, donde cada cual, él y ella, conservaban lo peculiar de su carácter, además de cierta elástica distancia. En el tango es la igualdad del sexo; es lo ya conocido, sin sorpresas posibles, sin la curiosidad de los primeros encuentros; es la antigua posesión.
El baile en parejas puede ser incitante, sensual, una «transferencia» freudiana; el tango en particular es el acto mismo sin ficción, sin inocencia, sin neurosis. Es, hasta si se quiere, un acto solitario. Tiene algo de la rumia su música lamentable en el bandoneón, como hay algo del mugido en éste, su instrumento propicio. La segunda fase de la estilización del tango, para reducirlo a su puro esquema, a su sentido escueto está en el hallazgo del instrumento adecuado: el bandoneón, sucedáneo portátil del aristón y el órgano.

«Parecería que la sensualidad le ha quitado la gracia de los movimientos; tiene la seriedad del ser humano cuando procrea. El tango ha fijado esa seriedad de la cópula, porque parece engendrar sin placer».
Desde otro punto de vista, es el baile humillante para la mujer, a quien se ve entregada a un hombre que no la dirige, que no la obliga a estar atenta a sus veleidades, a ceder a su voluntad. Es humillante por eso; porque el hombre es tan pasivo como ella y parece obligado a su vez. En casi todos los otros, es el hombre quien indica el movimiento y hasta se tiene la impresión de que, en momentos, la mujer es soliviada, invitada a volar. Tiene la posibilidad de una fuga. Aquí él y ella gravitan igualmente y ambos se mueven con una sola voluntad, como si esa voluntad fuera la mitad de una entera en cada uno, falta de iniciativa, de inteligencia, cediendo al movimiento mecánico de andar y respirar. Tiene, en verdad, de la isocronía de la circulación, del acto mecánico por excelencia. Es un baile sin voluntad, sin deseo, sin azar, sin ímpetus. La mujer parecería cumplir un acto que le es enojoso o que para ella carece de sentido, en el que no encuentra placer. Nada en ella dice de la gracia, de la fragilidad, de la veleidad, de la timidez. Es la carne apenas viva, que no siente, que no teme. Segura, sumisa, pesada, a paso de mula con una sola dirección recta, como la ruta del animal cargado. No se teme por ella; no se ve que su capricho sea dominado a cada paso por una decisión que la gobierna imperativamente. Cede consciente, está conforme. Por eso no incita, al que la ve bailar, a quitársela a quien la lleva; no se la desea y su cuerpo está muy lejos del nuestro cuando baila, por lo mismo que está anastomosado al del compañero. Se pertenecen y son un solo ser. No asumimos, por lo tanto, ni el papel del compañero. Desearla sería cometer adulterio. Está cumpliendo un rito penoso y sin valor estético, un acto de la vida conyugal, que es entregarse, y otro de la vida diaria, que es andar.
Por otra parte, se advierte que forma una sola pieza con su compañero, y que de arrebatársela, algo de él quedaría en ella, como queda del marido en la esposa que se rapta. Son un solo cuerpo con cuatro piernas lo único que acciona, en la inmovilidad de los torsos, con una voluntad. Un cuerpo que no piensa en nada, abandonado al compás de la música, que suena, gutural y lejana, como el instinto de la orientación y de la querencia. Ese vago instinto, en la música, los lleva tirando de ellos.
Quizá ninguna música se preste como el tango a la ensoñación. Entra y se posesiona de todo el ser como un narcótico. Es posible, a su compás, detener el pensamiento y dejar flotar el alma en el cuerpo, como la niebla en la llanura. Los movimientos no requieren ser producidos, nacen automáticos de esa música, que ya se lleva en lo interior. La voluntad, como la figura de los objetos, queda desvanecida en esa niebla, y el alma es una llanura en paz. Muy vagamente, la mujer acompaña al bailarín en un deslizamiento casi inarticulado. Es el encanto de ese baile, en su sentido sentimental: la obliteración de la voluntad, un estado en que sólo quedan despiertos los sentidos profundos de la vida vegetativa y sensitiva. Propicio al estado de ánimo del crepúsculo en los prados, a la vaga tristeza que se presume en los ojos del animal satisfecho.
Terminado el baile, no es posible olvidar en la mujer ese acto frío, en que ha sido poseída como un molusco, en ayuntamiento recíproco. Queda flotando sobre su cuerpo un vaho de pesadumbre, de pecado; algo pegajoso y viscoso, como el eco de sus movimientos y de su entrega en un sueño trivial. Porque no ha sido poseída por su íncubo sino por su propia soltería.
* Fragmento de Radiografía de la pampa.
Consultar parte II de La trilogía porteña de Ezequiel Martínez Estrada: la calle Florida
Consultar parte I de La trilogía porteña de Ezequiel Martínez Estrada: la noche
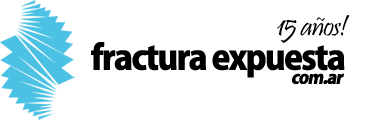












0 Opiniones